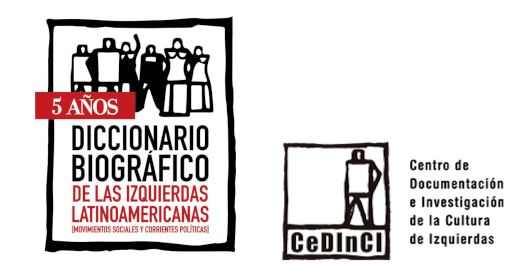UGARTE, Manuel Baldomero (seudónimos: Carystus, Bachiller Carystus, Un Argentino) (Buenos Aires, Argentina, 27/2/1875 – Niza, Francia, 2/12/1951).
Poeta, escritor y militante socialista, precursor del antiimperialismo latinoamericano.
Hijo de Floro Ugarte, administrador de propiedades de posición acomodada y buenas relaciones con la clase alta porteña; y de Sabina Rivero, descendiente de españoles. Su hermano Floro Melitón es nueve años menor. La infancia y adolescencia transcurren entre el Colegio Nacional y la quinta de veraneo de los Ugarte en el barrio porteño de Flores. En 1889 asiste con sus padres a la Exposición Universal de París. El poeta Augusto de Armas estimula entonces su orientación por la literatura y la historia francesa.
Ya de regreso en Buenos Aires, a los 17 años decide abandonar sus estudios de bachiller para consagrarse a las letras. Da así sus primeros pasos entre la bohemia porteña del ‘900. De admirador de Leandro N. Alem pasa a tener cierta inclinación por el socialismo tras el suicidio de aquél. Sus preferencias literarias abarcan desde la poesía romántica hasta el naturalismo, evidenciando sus primeros poemas —publicados bajo el seudónimo de Carystus—, la influencia del español Gustavo Adolfo Bécquer. De la generación de escritores nacionales que lo precedió, fue Almafuerte con quien estableció un vínculo más estrecho, aunque también siguieron de cerca sus primeros pasos figuras de la élite como Guido Spano, Osvaldo Magnasco, Adolfo Saldías y, en menor medida, Carlos Pellegrini.
Su primera aparición pública en el incipiente campo intelectual de esos años se da con la salida de La Revista Literaria, cuyos 28 números dirige entre octubre de 1895 y diciembre de 1896. Ideada sobre el modelo de la uruguaya Revista Nacional de Ciencias y Letras que dirigiera José Enrique Rodó, contó entre sus colaboradores a Belisario Roldán, Alberto Ghiraldo, Alfredo L. Palacios y Manuel M. Oliver, participando también del proyecto el venezolano Rufino Blanco Fombona y el peruano José Santos Chocano. La publicación oficia de tribuna para cuestionar el exotismo y afrancesamiento modernistas, particularmente en la figura de Rubén Darío, y para reivindicar una poesía arraigada al paisaje y el pueblo que le son naturales por su origen (sobre el modelo de Almafuerte), así como bregar por la unidad moral e intelectual de la Patria Grande hispanoamericana.
A comienzos de 1897 Ugarte viaja a Europa en busca de nuevos horizontes. Haciendo pie en París en una estadía que, jalonada por algunos viajes, se prolongaría hasta 1903, desarrolla una actividad literaria y político-periodística en distintos medios de Buenos Aires y Europa, revalidada con la publicación en el exterior de sus primeras obras en prosa. En Francia, impresionado por la participación de la juventud francesa en el activismo socialista, lo conmueve fuertemente el affaire Dreyfus y la campaña que en su favor despliegan Emile Zola y Jean Jaurès, quien desde entonces ejercería una importante influencia en su concepción del socialismo y la democracia. Además de Zola, France y Mirabeau son los autores predilectos de la corriente de opinión con que se identifica.
La intervención de EEUU en la guerra hispano-cubana de 1898 es otro de los acontecimientos que incidiría fuertemente en su formación política, despertando en él un sentimiento antiyanqui que se generaliza en el campo cultural hispanoamericano. Como reacción a ello, los contornos de una América Latina unitaria se perfilan en las tertulias parisinas que comparte con escritores como Rubén Darío, Amado Nervo, José María Vargas Vila, Luis Bonafoux, Blanco Fombona y Francisco Contreras. Nuevamente con el apoyo económico de su padre, viaja en 1899 al país del Norte, afirmando retrospectivamente que allí habría nacido su convicción sobre el “peligro del imperialismo yanqui”: recorriendo las calles y las bibliotecas, contrasta el progreso industrial y la unidad de las ex colonias con el desmigajamiento y atraso económico al sur del Río Grande, patente en su paso por México.
De 1901 data su primer artículo expresamente antiimperialista, titulado “El peligro yanqui” y publicado en El País, donde advierte sobre la penetración económica y cultural de EE.UU. en América Latina. A fines de 1902 recorre España y pasa por la colonia francesa de Argelia. A mediados del siguiente año retorna a la Argentina, incorporándose en septiembre al Partido Socialista (PS) y reinsertándose en el círculo que nuclea a figuras como Florencio Sánchez, Emilio Becher, Manuel Gálvez, Ricardo Rojas y Alberto Gerchunoff, además de sus viejos compañeros de bohemia y miembros del PS.
En la conferencia “Las ideas del siglo”, tras denunciar los males del sistema capitalista expresa su adhesión a un socialismo científico y de reformas graduales, que evolucionaría por etapas, insensiblemente, desde su existencia en germen en elementos de la sociedad actual como los trusts y las cooperativas, hasta la propiedad colectiva. En cambio, las apelaciones antiimperialista y latinoamericana no están presentes en el discurso con que Ugarte hace pública su afiliación al partido de Juan B. Justo. Su incursión en el primer partido político moderno del país no estaría exenta de tensiones. Colabora activamente en la campaña electoral de Alfredo L. Palacios como candidato a diputado por la circunscripción del barrio de La Boca, lo que le vale un paso por la cárcel junto a José Ingenieros, Enrique del Valle Iberlucea y el propio Palacios.
Convocado —al igual que otros socialistas— por el Ministro del Interior Joaquín V. González para recopilar información sobre legislación laboral para el proyectado Código Nacional de Trabajo, acepta a pesar de las críticas partidarias y regresa a Europa. Su crecientemente consagrada labor como escritor del círculo latinoamericano se combina con la actividad como delegado del PS argentino ante la Internacional Socialista. En 1904 y 1907 asiste a los Congresos socialistas de Ámsterdam y Stuttgart, respectivamente. Compartiendo los espacios de deliberaciones con dirigentes del socialismo europeo como Karl Kautsky, August Bebel, Rosa Luxemburg, Clara Zetkin, Max Adler, Georg Plejanov, V. I. Lenin, Pablo Iglesias, Enrico Ferri y Jean Jaurès, presencia los debates sobre la cuestión nacional y colonial que agitan al viejo continente, sorprendiéndose de las posiciones colonialistas de algunos delegados. Entre sus intervenciones, en 1904 sostiene en minoría la posición de no censurar la opción de cada partido para formular su táctica a nivel nacional —lo que significaba apoyar la tesis de Jaurès de permitir la participación de los socialistas franceses en el gobierno; en Stuttgart, interviene en el debate sobre inmigración y emigración a favor de la colaboración y organización de los trabajadores migrantes. Frente a los intereses de la socialdemocracia tanto europea como norteamericana, Ugarte podía reparar en la especificidad de la problemática latinoamericana.
Sus argumentos a favor de la complementariedad entre “socialismo y patria”, así como las contradicciones entre naciones débiles y poderosas en el concierto internacional, expresados no sin controversia en La Vanguardia a partir de 1908, sustentan la convocatoria de Ugarte al apoyo por parte de los socialistas a las luchas antiimperialistas de colonias y naciones oprimidas. Este énfasis en la dimensión nacional del conflicto social representa uno de los motivos de discrepancia con la dirección del PS.
En paralelo a sus intervenciones en el campo político del socialismo, el papel de Ugarte como polo aglutinador de la intelligentsia latinoamericana crece junto a su cada vez mayor prestigio literario y a la delimitación de una concepción singular, propia, acerca del arte y de la relación entre escritor y sociedad. Desde sus tempranas polémicas con Rubén Darío, pasando por El arte y la democracia (1905) hasta las más recientes Antología de la joven literatura hispanoamericana (1906) y Las nuevas tendencias literarias (1908), Ugarte brega por un arte social, comprometido con la realidad de su medio y apuntando a modelar la unidad cultural de Latinoamérica. En esta tarea el escritor adquiere un sitial privilegiado, ponderada su capacidad para articular las ideas y sentimientos de su época y su pueblo, sobre todo aquellos tendientes a la transformación progresiva de la sociedad y a la forja de una cultura nacional original.
No es sino un rol preponderante el llamado a jugar por los jóvenes intelectuales en la primera obra integral en que Ugarte expone con fuerte tono arielista su profesión de fe antiimperialista y latinoamericanista: El porvenir de la América Española (1910). En el ensayo que aparecía el año del Centenario, el vínculo con la madre patria aparece revalorizado en términos históricos y culturales. El contraste con el desarrollo de Norteamérica, cuyo expansionismo es explicado por factores económicos a la vez que se destaca su temprana unificación política, lleva a postular la unidad latinoamericana como freno al avance imperialista. La noción de lucha de clases, en cambio, es desterrada como eje de la dinámica social mientras que la identidad socialista del autor permanece bastante difusa.
La injerencia de EE.UU. se supone posible de ser contrabalanceada con la mayor inclinación del subcontinente hacia Europa. La obra recibe una calurosa acogida en la prensa internacional. Con el objeto de conocer directamente la situación de las repúblicas latinoamericanas, emprende desde octubre de 1911 un viaje por América Latina que se prolonga por cerca de dos años. En un periplo que atraviesa Cuba, México, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, y hasta la ciudad de New York, su mensaje antiimperialista y de unidad latinoamericana es recibido la mayor de las veces con júbilo entre organizaciones juveniles, obreras, a veces oficiales y en actos que en algunos casos llegan a ser masivos. Momentos particularmente significativos del viaje fueron los días en el México revolucionario que intentaba encauzar Madero, donde fueron las movilizaciones estudiantiles las que permitieron finalmente que su palabra fuera escuchada en el Teatro de Méjico, o su disertación en la Federación Obrera de San Salvador, donde integró el mensaje latinoamericanista con el socialismo, o sus contactos con los desterrados de Nicaragua que luego reingresarían al país, Zelendón, Bermúdez y Portocarrero, entre otros.
“¡Somos indios, somos españoles, somos latinos, somos negros, pero somos lo que somos y no queremos ser otra cosa!” o “¡La América Latina para los latinoamericanos!” son algunas de las arengas que dan el tono a la gira antiimperialista de Ugarte, la que provoca no poca inquietud en el país del Norte: no puede permanecer en Nicaragua ni en Guatemala, mientras que oportunamente el gobierno de EE.UU. envía de viaje por el subcontinente su representante el senador Philander C. Knox.
Tras su regreso a Buenos Aires en junio de 1913, se desencadena una polémica entre Manuel Ugarte y la dirección del PS que terminaría en su ruptura con el partido y con un confuso reto a duelo con Palacios mediante. Anticipándose al estallido de la crisis, aquél había declinado desde Perú una candidatura a senador por la Capital en los comicios de marzo de ese año. Desde fines de julio hasta noviembre, las páginas de La Vanguardia y también La Nación son el escenario de un debate a propósito del conflicto entre Panamá y Colombia, donde Ugarte denuncia el desdén y desconocimiento hacia la realidad del país latinoamericano por parte del órgano partidario, que lo acusa a su vez de defender las oligarquías latinoamericanas por criticar el “progreso” que el canal de Panamá llevaría a la zona y denunciar el imperialismo norteamericano. El escritor termina cuestionando el “antipatriotismo” del PS, poniendo a la vez en duda la representatividad de la minoría dirigente cuyo interés de fondo habría sido separarlo de las filas partidarias, mientras que critica la copia irrazonada de las consignas socialistas europeas por parte del socialismo argentino, por su inadecuación a la particularidad nacional. Sólo Alfredo Torcelli se solidariza con él.
Vuelve a la arena política al impulsar el Comité Pro México, luego Asociación Latinoamericana, que con el concurso de militantes de la Federación Universitaria realiza una campaña contra el bombardeo y posterior intervención de EE.UU. en ese país desde abril de 1914. En 1917 el presidente Carranza devolvería su gesto solidario invitándolo a dar una conferencia. Con una estricta posición neutral ante la Primera Guerra Mundial —que le vale el mote de “germanófilo” o “espía alemán” en un campo político crecientemente polarizado—, y ante la defección de la socialdemocracia europea, su actividad se orienta a aglutinar el activismo estudiantil en torno a un programa antiimperialista y latinoamericanista, y a ensayar la breve experiencia del diario de la tarde La Patria en el verano 1915-1916, de prédica nacionalista, industrialista y antibritánica. Entre otros, colabora en la empresa José Gabriel.
Su progresiva reorientación hacia el nacionalismo no impide que Ugarte desempeñe un papel preponderante en el movimiento de la Reforma Universitaria, cuya ideología antiimperialista y latinoamericanista es tributaria de su pensamiento y de su militancia en la Asociación Latinoamericana allende las fronteras. Tal reconocimiento se expresa en su participación como orador en el acto de fundación de la Federación Universitaria Argentina (FUA) el 11 de abril de 1918. A comienzos del año próximo, falto de trabajo y dinero, decide retornar a Europa, instalándose en Madrid e iniciando así un exilio de la Argentina que se prolongaría por largos años.
Poco después conoce a Teresa Desmard, francesa veinte años menor que él, con quien se casaría tras 10 años de convivencia y sería su pareja por 30 años. Una vida sentimental agitada y a veces compleja —como el vínculo que tuviera con la poeta uruguaya Delmira Agustini, con quien había mantenido una relación epistolar hasta llegar a ser testigo de su matrimonio, que luego terminaría en divorcio y en su asesinato a manos del ex esposo en 1914— llegaba a un puerto de aguas más calmas.
Continuando su prédica latinoamericanista, apoya el intento de crear una Federación Centroamericana por parte de los gobiernos de El Salvador y Honduras. Instalado desde 1921 con su mujer en los suburbios de Niza para curarse de la fiebre palúdica, con la exigencia por primera vez de sostenerse económicamente, colabora en distintos medios europeos y americanos mientras prepara la edición de varias de sus obras literarias y políticas. Sobre todo desde los años ’20 desarrolla vínculos con el APRA peruano, siendo reconocido por su líder Víctor R. Haya de la Torre como el principal precursor de su movimiento, y también con otros dirigentes políticos de Latinoamérica como José Carlos Mariátegui, Augusto César Sandino y Tristán Maroff. Asimismo, su influencia se deja sentir en la Unión Latinoamericana, fundada en Argentina en torno a la figura de Ingenieros. Sin embargo, es mayor el desconocimiento que la valoración hacia su obra en su propio país, sentimiento que reflejaría en sus producciones literarias.
A fines de 1926, resulta delegado por el Partido Nacionalista de Puerto Rico, al igual que José Vasconcelos y otros, ante el Congreso Internacional de la “Liga contra la Crueldad y la Opresión en las Colonias” (conocida como Liga Antiimperialista), que se realizaría en Bruselas a comienzos de 1927 con el concurso de comunistas y antiimperialistas de todo el mundo. Aunque no concurre a esta primera reunión por razones de salud, estaría presente en la de Berlín en septiembre de 1929. A pedido de Haya de la Torre, redacta el “Manifiesto a la juventud latinoamericana”, aunque deniega el pedido de adhesión pública al APRA que le solicita el peruano.
En 1927 viaja a la URSS invitado para los festejos de los 10 años de la Revolución Rusa, siendo orador por Latinoamérica en el Congreso de Amigos de Rusia e interesándose por conocer el tratamiento de la cuestión de las nacionalidades, la colectivización, el suministro energético. Su creciente prestigio en Europa lo encuentra desde 1928 integrando el comité de redacción de Monde, que dirige Henri Barbusse, junto a figuras como Miguel Unamuno, Upton Sinclair y Máxim Gorki, mientras prosigue publicando en medios de diversos países y recibe homenajes a su trayectoria. No vacilaría en apoyar a la guerrilla sandinista contra la invasión de Estados Unidos en Nicaragua ocurrida un par de años antes, aunque también se halla entre sus preocupaciones el expansionismo cultural norteamericano.
Con la crisis del ’30 y los golpes militares que azotan Latinoamérica, su discurso se rerienta más claramente a la izquierda. La cada vez más grave penuria económica que aqueja al escritor —a veces no puede obtener siquiera papel para escribir— lleva a que un círculo de intelectuales encabezados por la chilena Gabriela Mistral intente varias veces sin éxito su concurso en el Premio Nacional de Literatura. Tales negativas logran deprimirlo aunque también canaliza el desánimo en nuevas obras. Se decide a regresar a Argentina en 1935 impulsado por su amigo Manuel Gálvez, debiendo desprenderse de su biblioteca para poder viajar. Su hermano terminaría ayudándolo económicamente, al no prosperar un nombramiento en una comisión de cultura.
A fines de julio se reintegra por breve lapso a las filas del PS, tras recibir una carta pública de invitación a hacerlo, muy elogiosa de su figura moral y militancia antiimperialista, firmada por Mario Bravo, Nicolás Repetto, Alfredo L. Palacios, Juan Antonio Solari, Américo Ghioldi, Adolfo Dickmann, Enrique Dickmann, Alejandro Castiñeiras, Enrique Mouchet (PSO), como Benito Marianetti, también se acercan a Ugarte. Sus vínculos se extienden al grupo FORJA y a Deodoro Roca que lo invita a escribir en su periódico Flecha. Tras el fracaso partidario en las elecciones de marzo de 1936, la “autocrítica” que reclama Ugarte determina la nueva ruptura. Señalaba allí el cosmopolitismo de la organización, su distancia del sentimiento popular y escasez de “criollos”, su orientación “antiargentina”, su burocratismo… En verdad, apenas retornado al país, Ugarte ya había manifestado en declaraciones a la prensa que la hora del socialismo como “fuerza internacional” había pasado, dada la represión en países como Alemania e Italia. Y considera al fascismo como un fenómeno típicamente europeo.
Desde fines de 1936 se aboca por un año y medio a su nueva empresa: la revista Vida de hoy. Una innovación de esos años es su mirada aprobatoria de la política del “Buen Vecino” del presidente norteamericano Franklin Roosevelt. Desde esa tribuna advierte contra la disociación entre la dinámica política y la apatía de las masas en el país, en lo que se podría considerar como una lúcida percepción del contexto del que emergería el peronismo años luego. Para 1939 se instala en Viña del Mar, Chile, afectado por el suicidio de su amiga Alfonsina Storni y el de otros contemporáneos como Horacio Quiroga, Leopoldo Lugones y Lisandro de la Torre. Permanecería allí por siete años.
Durante la Segunda Guerra Mundial mantiene la misma posición neutralista que antaño, considerando que a América Latina no se le jugaba nada importante en la conflagración internacional. Para cuando escribe Escritores iberoamericanos del 900 (1943), su proyecto de crear una cultura de alcance continental, en términos generacionales lo considera fracasado. Pero una luz de esperanza se abre para Ugarte con la instalación del gobierno militar en junio de 1943, al cual saluda en una misiva dirigida al presidente de facto Pedro Ramírez. El proceso sociopolítico desatado en torno a la figura de Juan D. Perón, hasta su asunción como primer mandatario constitucional de la Argentina en 1946 convencen a Ugarte de regresar a “una Argentina nueva”.
Pocos días después de su regreso logra entrevistarse con Perón en la propia Casa Rosada. En septiembre de 1946 es nombrado Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en Méjico. Desplazado desde mediados de 1948 a la embajada de Nicaragua, a principios de 1949 es trasladado a Cuba aunque no pasaría de fin de año para su cese de funciones, tras el alejamiento de la cancillería de Juan Atilio Bramuglia y su desacuerdo con la nueva política exterior del gobierno. Separado de su antigua compañera, se casa el 19/12/1949 con la cubana Obdulia Rodríguez Ortiz.
Vuelve a Argentina exclusivamente para votar por Perón en 1951. Escribe sus últimos libros entre México y Madrid. Sus últimos días transcurren en Niza. La noticia de su muerte sería apenas informada en los medios porteños, sin saberse si se trataba de suicidio. Había sido hallado sin vida en su domicilio, con la llave de paso de gas abierta. En noviembre de 1954 sería velado en la Casa del Teatro de Buenos Aires.
Autor de casi cincuenta obras, muchas de ellas fueron reeditadas y traducidas a otros idiomas como el francés, italiano, inglés y ruso. Gabriela Mistral lo retrató así: “Lo han llamado el Juan Bautista del Hispanoamericanismo, doctrina platense por excelencia, como que nace con Rodó y se organiza con Manuel Ugarte. El apodo es bastante envidiable y en cuanto a la obra misma, ella bastaría a llenar de honra la mejor vida del hombre. Él sacó del aula de Montevideo a la plaza y a la asamblea el Ariel que se habría amojamado en el aire muerto, de un sitio didáctico como las palabras de Rodó, que ya no son recitadas para profesionales del buen decir. El profesor hizo lo suyo. Ugarte, hombre dinámico, tallado física y mentalmente para la acción directa, con mucho más contacto caliente con la vida de esos pueblos que el otro, construyó sobre la meditación académica el andamiaje de una doctrina política, buscó documentación poderosa y se puso a recorrer países y países”.
Su fondo de archivo está depositado en el Archivo General de la Nación (AGN) de Argentina, salvo el tramo de sus años chilenos, que se preserva en el CeDInCI de Buenos Aires.
Obra
- Palabras, Buenos Aires, ed. del autor, 1893.
- Poemas grotescos, Buenos Aires, ed. del autor, 1893.
- Versos, Buenos Aires, ed. del aetor, 1894.
- Serenata, Buenos Aires, ed. del autor, 1897.
- Sonatina, Buenos Aires, ed. del autor, 1898.
- Paisajes parisienses, París, Garnier Hnos., 1901, pról. de Miguel de Unamuno.
- Crónicas del boulevard, París, Garnier Hnos., 1903, pról. de Rubén Darío.
- Cuentos de la pampa, Madrid, B. Rodríguez Sierra, 1903.
- La novela de las horas y los días (notas íntimas de un pintor), París, Garnier Hnos., 1903, pról. de Pío Baroja.
- Las ideas del siglo, Buenos Aires, Partido Socialista, 1904.
- Visiones de España (Apuntes de un viajero argentino), Valencia, Sempere, 1904.
- Mujeres de París, París, Garnier Hnos., 1904.
- El arte y la democracia (Prosa de lucha), Valencia, Sempere, 1905.
- Los estudiantes de París, Barcelona, López, 1905.
- Una tarde de otoño (pequeña sinfonía sentimental), París, Garnier Hnos., 1906.
- La joven literatura hispanoamericana (Antología de prosistas y poetas), París, Armand Colin, 1906.
- Enfermedades sociales, Barcelona, Sopena, [1907].
- Vendimias juveniles, París, Garnier Hnos., 1907.
- La leyenda del gaucho, Madrid, El Cuento Semanal, 1907.
- La sombra de la madre, Madrid, El Cuento Semanal, 1908.
- Burbujas de la vida, París, P. Ollendorff, 1908.
- Las nuevas tendencias literarias, Valencia, Sempere, 1908.
- Cuentos argentinos, París, Garnier Hnos., 1910.
- Causas y consecuencias de la Revolución Americana (conferencia pronunciada bajo los auspicios de la Sociedad Libre de Estudios Americanistas, en el Ayuntamiento de Barcelona, el 27 de Mayo de 1910), Barcelona, Sopena, s/fecha.
- El porvenir de la América Española. La raza. La integridad territorial y moral. La organización interior, Valencia, Prometeo, 1910.
- Manuel Ugarte y el Partido Socialista. Documentos recopilados por Un Argentino, Barcelona, Unión Editorial Hispano-Americana, 1914.
- El problema centroamericano…, Panamá, Imp. Esto y Aquello, [1917].
- La América Latina ante la guerra europea (conferencias dadas por el ilustre literato y propagandista argentino don Manuel Ugarte, los días 11 y 23 de mayo de 1917 en el Teatro Ideal de México), México, M. León Sánchez, [1917].
- La verdad sobre Méjico, Bilbao, Tipografía Ugalde y Cía, 1919.
- Poesías completas (Vendimias juveniles. Los jardines ilusorios), Barcelona, Maucci, 1921.
- Las espontáneas, Barcelona, Ramón Sopena, [1922].
- Mi campaña hispanoamericana, Barcelona, Cervantes, 1922.
- La Patria Grande, Berlín / Madrid / Buenos Aires, Internacional, 1922.
- El destino de un continente, Madrid, Mundo Latino, 1923.
- El crimen de las máscaras, Valencia, Sempere, 1924.
- El camino de los dioses (novela de la próxima guerra), Barcelona, Soc. Gral. de Publicaciones, 1926.
- La vida inverosímil, Barcelona, Maucci, 1927.
- Las mejores páginas de Manuel Ugarte, Barcelona, Araluce, 1929.
- El dolor de escribir (confidencias y recuerdos), Madrid, Compañía Iberoamericana de Publicaciones, 1933.
- Los espías del Pacífico, Santiago de Chile, Zig-Zag, [s/fecha].
- Escritores iberoamericanos de 1900, Santiago de Chile, Orbe, 1943 (2ª ed.: México, Vértice, 1947).
- Comentarios y recuerdos alrededor de Delmira Agustini, Francisco Contreras, José Santos Chocano, Santiago de Chile, Orbe, 1943.
- Rubén Darío en Costa Rica, México, 1946.
- La tertulia de Empirón, S/i., [1945].
- Jauría de chavales, Barcelona, Selecciones Literarias y Científicas, [s/fecha].
- El naufragio de los argonautas, Madrid, Prensa Española, 1951.
- La dramática intimidad de una generación, Madrid, Prensa Española, 1951.
- Cabral, un poeta de América. Su poesía, la tierra, el hombre, el drama, Buenos Aires, Américalee, 1955, 2ª ed.
- La reconstrucción de Hispanoamérica, Buenos Aires, Coyoacán, 1961.
- La nación latinoamericana, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1978, comp., pról., notas y cronología de Norberto Galasso.
- María de las Nieves Pinillos (ed.), Manuel Ugarte (biografía, selección de textos y bibliografía por María de las Nieves Pinillos; prólogo de José Luis Rubio Cordón), Madrid, ICI, Ediciones de Cultura Hispánica, 1989.
Cómo citar esta entrada: Ehrlich, Laura (2025), “Ugarte, Manuel”, en Diccionario biográfico de las izquierdas latinoamericanas. Disponible en https://diccionario.cedinci.org.